“Fui un niño enclenque,
descuidado por mi padre, descuidado por mi madre, privado de alimento por la
niñera”. Así recordaba su infancia Edward Gibbon (1737 -1794), uno de los
grandes eruditos de la ilustración. Niño frágil y enfermizo, fue el único
superviviente de una serie de siete hijos muertos prematuramente; siglo XVIII.
Tuvo un padre severo y poco iluminado: “incluso sus opiniones se subordinaban a
su interés”, y la madre murió por agotamiento cuando Gibbon tenía apenas diez
años. Demasiados embarazos.
De manera autodidacta leyó pronto
gran parte de la obra de Horacio, Virgilio, Terencio y Ovidio; estudió en
profundidad toda la bibliografía disponible sobre historia oriental y se educó
en latín, geografía e historia de las religiones. Así, cuando llegó a Oxford
para cursar sus estudios, causó estupor entre sus profesores: “Tiene un nivel
de erudición que habría desconcertado a un doctor y un grado de ignorancia del
que un colegial se habría avergonzado”. Cosas de la anarquía del espíritu
libre.
 |
| Edward Gibbon |
No me interesa prodigarme en el
recorrido académico de este hombre. Baste decir que es brillante como un rayo
que no cesa. Sí me interesa, en cambio, un pequeño dato biográfico: se
enamoró tan sólo una vez. La afortunada
fue una tal Suzanne Curchod, afable doncella rechoncha y bajita como él con la
que intercambió fervorosas cartas de amor y visitas intempestivas a lo largo de
dos meses. Por motivos religiosos, su padre impidió que se casaran y el amor se
vio violentamente truncado: “Suspiré como un enamorado, obedecí como un hijo”. Naturalmente,
el fracaso nupcial lo impulsó a la creación de su primera obra. Sin embargo, la
sublimación no se produjo en el terreno de la poesía o la literatura, sino en
el terreno de la historia y el ensayo. Su primer opúsculo fue un sesudo trabajo
sobre el estudio de la literatura francesa a través del cual se expió de sus
penurias carnales y se entregó definitivamente al pabilo de las bibliotecas penumbrosas.
Fue un viaje a Roma lo que volvió
a impulsar su corazón. Sin embargo, no fue esa visita lo que le impulsó a
iniciarse en el estudio de la historia del Imperio Romano. Mucho antes, aún
siendo niño, ya había mostrado un interés prematuro por las ruinas cuando “tras
la iglesia y de regreso a casa, vimos los restos de un antiguo campamento que
me agradó sobremanera”. Quiero creer que la afición por lo ruinoso configura un
estado del alma que facilita algo tan dispar, en apariencia, como la comprensión
de la condición humana.
Tras su viaje a la capital del
extinto imperio se independizó por fin de su padre y la feliz soledad
recuperada le permitió escribir un interesante comentario crítico al libro
sexto de la Eneida de Virgilio. Y es
en ese libro del poeta donde se encuentra la delicada imagen que simboliza la
entrega definitiva al estudio de la antigüedad: “Así dice entre lágrimas, y
suelta riendas a la flota / y al fin se aproxima a las playas eubeas de Cumas”.
Cumas, el primer desembarco italiano de Eneas, futuro padre de los fundadores
de Roma.
Hoy quiero hablar de la obra
capital de Edward Gibbon: “Historia de la decadencia y caída del Imperio
Romano”, de la que el duque de Gloucester dijo tras la publicación “¡Otro
libraco! ¡Venga a garrapatear y garrapatear! ¿Verdad, señor Gibbon?”. Es la
historia completa del desmebramiento y desintegración del Imperio Romano.
Abarca desde la dinastía Antonina, momento de máximo esplendor del Imperio, a
principios del siglo II d.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en
el 476 d.C. a manos de los Godos, y se extiende también a lo largo de seis volúmenes en
el estudio de la decadencia y caída del Imperio Romano de Oriente ocurrida 1453 bajo
el signo de los otomanos. Naturalmente, en España disponemos de ediciones
críticas reducidas o condensadas para aquel que quiera introducirse en el
vastísimo mundo forjado por Edward Gibbon. Yo empecé a leer la edición de Dero
A. Saunders, publicada por Debolsillo, que abarca hasta la caída del Imperio
Romano de Occidente y que tiene importantes recortes del texto original. Abandoné
la lectura de esa edición al entender que mi fascinación deseaba algo más
extenso y menos mutilado. Así que leí finalmente la excelente edición de
Atalanta a cargo de José Sánchez León de Meduiña. Me ha llevado prácticamente
un mes, pero ha merecido la pena.
Harold Bloom ya dijo lo que yo también he presentido: “Este es un libro profético”. Jorge Luís Borges
puntualiza: “Perderse en The decline and
Fall es internarse y venturosamente
perderse en una populosa novela, cuyos protagonistas son las generaciones
humanas”. Una novela, así la define y así lo creo yo también. Tanto a nivel
estilístico como conceptual. Una radiografía completa del alma humana y de su
vocación por el poder. Un análisis extremadamente delicado de la corrupción, la vanidad y la ambición desmedida, pero también de la virtud y el temple, de la justicia y la
traición. Philip Guedala, un popular historiador inglés de principios del siglo
XX, señaló que Gibbon vivió gran parte de su vida sexual en las notas al pie de
página. Placer estético y espiritual es lo que obtendrá el lector que inicie la
empresa de leer Decadencia y Caída del
Imperio Romano.
Es cierto que el libro presenta
algunas deficiencias en torno a ciertos temas, como por ejemplo en los capítulos
dedicados a la teología o la parte final dedicada a la caída de Bizancio. Por
otra parte, la percepción de Gibbon de la caída del Imperio Romano se
fundamenta, en general, en consideraciones de índole moral, político y militar (invasiones bárbaras, relajación de las costumbres, corrupción, inestabilidad, guerras civiles, etc...), cuando otros
historiadores más actuales han podido desarrollar tesis que añaden motivos
socio-económicos que Gibbon no termina de desarrollar. Dicho esto, pasemos al
festín literario que nos ofrece el libro.
 |
| Por la gracia de Augusto se instauró el Imperio |
Muchos son los ejemplos de la
capacidad y finura psicológica de Gibbon. Recopilaré aquí algunas descripciones
del talante de algunos emperadores, a los que Gibbon somete a examen y juzga
sin piedad. De Augusto, artífice de la transición definitiva hacia el gobierno
despótico Imperial, dice así: “Una cabeza fría, un corazón insensible y un temperamento
cobarde lo indujeron, a la edad de diecinueve años, a asumir una máscara de
hipocresía que nunca abandonó”. Con esa máscara limitó el poder del Senado sin
que éste lo impidiera: “Augusto era consciente de que la humanidades está
dirigida por los nombres; no le decepcionó que el senado y el pueblo se
sometieran a la esclavitud siempre que se les asegurar con respeto que seguían
disfrutando de la antigua libertad”. Extraña vigencia de este gesto. Y qué me
decís de las palabras que versó Diocleciano, un buen emperador que trató de
reordenar a finales del siglo III varias décadas de saqueos bárbaros y de
corrupción política: “¡Cuántas veces –acostumbraba a decir [Diocleciano]-,
cuatro o cinco ministros desean unir sus fuerzas para engañar a su soberano!
Alejado del pueblo por su encargo, se le oculta la verdad: solo ve a través e
los ojos de estos y no oye más que lo que estos quieren contarle. Otorga los
cargos más importantes al vicio y la debilidad, y desacredita a los más
virtuosos y dignos de los súbditos. Mediante artes tan infames, los príncipes
mejores y más sabios quedan a merced de la corrupción venal de sus cortesanos”.
Por cierto, fue el primer monarca –que se conozca- que abdicó voluntariamente y
se retiró cuando consideró que no podía aportar nada más al gobierno del
Imperio.
Pero no siempre hubo príncipes
“mejores y más sabios”. En este libro encontraremos un desfiladero de
inimaginables depravaciones, un festín de la imaginación y la fantasía que, sin
embargo, tiene visos de verdad. Ahí está Heliogábalo, “deshonró a los
principales cargos del imperio distribuyéndolos entre sus amantes […] nombró a
un bailarín como jefe de la guardia pretoriana […] Había proyectado -dice
Lampridio- establecer, en cada ciudad, en calidad de prefectos, a gente cuyo
oficio sería corromper a la juventud”. Ahí está Constantino, primer emperador
convertido al cristianismo, que terminó sus días “degenerando en un monarca
disoluto y cruel, corrompido por la fortuna y encumbrado por la conquista por
encima de la necesidad y el fingimiento”. Ahí está nuestro querido Cómodo,
conocido por la película de Ridley Scott, Gladiator:
“Se autodenominó El Hércules Romano, y perdió toda su vergüenza natural. Se
dedicó a exhibirse en el circo […]. En estas exhibiciones, se tomaba todo tipo
de precauciones para que resultara vencedor […]. El emperador combatió bajo
esta condición en setecientas treinta y cinco ocasiones. […] prostituyó su
persona y dignidad”. En definitiva, cada
uno de las decenas de emperadores que gobernaron durante aquellos siglos
(algunos durante años, otros durante apenas unos meses, muertos víctima de
secretas conjuras) permite profundizar en la comprensión de la mente que se
encuentra en posición de gobernar. Y como es natural, esa posición y esa mente
no han cambiado, y todo lo que narra, examina y describe Gibbon puede
trasladarse al momento presente con la mayor de las facilidades. Pocos libros
dejan en la mente del lector la huella tan firme de un déjà vu constante. Y eso no deja de ser aterrador, sabiendo cómo
acabó el imperio, poco menos que hecho trizas en todos sus ámbitos.
 |
| Un grupo de Alanos enfurecidos |
Por otra parte, la lectura de
este libro es amena y está repleta de detalles divertidos. Hay ocasión para la
risa y para la tristeza, cosa que sólo logran los grandes historiadores. Encontramos
valoraciones etimológicas (“La manzana era originaria de Italia y cuando los
romanos probaron otros frutos más sabrosos, como el albaricoque, el melocotón,
la granada, el limón y la naranja, se contentaron con aplicar a todos estos
frutos la denominación común de manzana, distinguiendo uno de otro con el
epíteto adicional del país de origen”), comentarios irónicos (“Vitelio [un
emperador fugaz posterior a Augusto] gastó, solo en comer, por lo menos seis
millones de nuestra moneda en unos siete meses. Tácito lo denomina cerdo con
justicia, pero lo hace sustituyendo una palabra grosera por una hermosa
imagen”), lecciones de geografía (“El señor de Voltaire, sin que lo respalden
los hechos ni las probabilidades, ha cedido generosamente las Islas Canarias al
Imperio Romano [parece ser que nunca pertenecieron a él]), momentos épicos de
honor y valentía (“El hijo de Decio [Emperador], joven que compartía ya los
honores de la púrpura [es decir, iba a ser emperador] y en el cual se habían
depositado grandes esperanzas, cayó de un flechazo ante su desolado padre que,
sacando fuerzas de flaqueza, advirtió a las desalentadas tropas que la pérdida
de un único soldado poco importaba a la República. El encuentro fue terrible:
combatieron la desesperación contra la pena y la rabia [Godos vs. Romanos]”),
escenas místicas (“Caro emprendió una larga y victoriosa guerra contra los
persas hasta que, al parecer, cayó víctima de un rayo, y el temor supersticioso
que sentía el mundo antiguo hacia esos fenómenos trajo consigo la retirada del
ejército romano”), análisis lúcidos (“El orgullo de Diocleciano o, mejor
dicho, su política, llevó a tan astuto príncipe a introducir la magnificencia
de la corte de Persia. […] El acceso a su sagrada persona era cada día más
difícil debido a la institución de nuevas formalidades y ceremonias. […] El
súbdito que llegar a visitarlo debía postrarse en el suelo y adorar, de acuerdo
con los usos orientales, la divinidad de su señor y amo. […] Las numerosas
muestras de esplendor y lujo serían útiles para dominar la imaginación de la
multitud; el monarca se vería menos expuesto a las toscas libertades del pueblo
y de los soldados, ya que su persona quedaba apartada de la vista del público,
y que la sumisión, convertida en costumbre, generaría gradualmente sentimientos
de veneración”), o el axioma que incluso ha sido estampado en camisetas y pins:
“Los vientos y las ondas están siempre en el lado de los navegantes más
capaces". Interpreten ustedes mismos el sentido de esta frase.
Un libro imprescindible del que
disponen de múltiples ediciones según su grado de edición. Yo, particularmente,
recomiendo la versión de Atalanta, editorial clave en el panorama actual tanto
por su excelencia académica como por su rigor, seriedad y, como no, excelente diseño
y tacto de página.
Víctor Balcells Matas

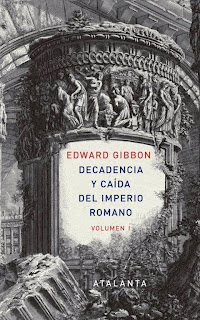
El mundo romano (o lo que es lo mismo, gran parte del origen de la cultura occidental) es tremendamente atrayente y adictivo. Llevo mucho tiempo tentado de adentrarme en esos años, dudando de si hacerlo por los "clásicos" o los historiadores (otra opción sería la novela histórica moderna: McCullough, Posteguillo...). Me hablaron de la obra de Gibbon, pero no había una edición en condiciones...hasta ahora. Evidentemente es el momento y la obra señalada, ha llegado la hora...y es cierto, coincido, te mete en pocas páginas en un mundo histórico ambientado en una novela al estilo "decimonónico", con una prosa que se deja gustar, te acompaña una vez que dejas el libro... y aún queda por editar el volumen II, aunque los expertos comentan que lo (más) glorioso está en este periodo...
ResponderEliminarComento poco pero os sigo estrechamente. Por cierto, aprovecho la indiscreción para juntar el autor que estáis anunciando (Hermann Broch) con el tema romano, para reivindicar una obra tan olvidada como devastadora, un tratado del alma humana: "La muerte de Virgilio"
Saludos
Destevaster
Gracias por el comentario Destevaster, es todo un placer encontrar a alguien aficionado a la antigüedad. Gibbon es un historiador que, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista del rigor, merece la pena. Sin embargo, ten en cuenta que su historia arranca con Augusto y va de la época Imperial en adelante. Es decir, se salta tanto el período de monarquía como el de república; varios siglos interesantes. En cualquier caso, si ya tienes una idea general de la situación, emprender esta lectura merece la pena. El único inconveniente: el precio de los libros de Atalanta (aún así, es una editorial brillante. Te aconsejo fervientemente una obra titulada "El fuego secreto de los filósofos", de Patrick Harpur. Es una maravilla). A priori descartaría la novela histórica (pero bueno, tampoco la conozco tan bien como para que mi afirmación resulte creíble), me fijaría -en cuanto al repaso de la historia romana- en los propios autores romanos. Plutarco y sus Vidas Paralelas son excelentes, Suetonio algo más denso pero su biografía de los 12 césares merece la pena (sobre todo porque complementa bien a Gibbon, pienso). Tácito, etc (muchas ediciones de cátedra de Poetas como Catulo, Horacio, Juvenal etc, también tienen extensas notas de tipo historiográfico, socio-económico, cultural, etc; en general son muy interesantes, además de la suprema poesía que comentan). Hay que tener en cuenta, en todo caso, que estos historiadores son más "imaginativos" -esto también quiere decir más entretenidos, sobre todo a la hora de contar anécdotas geniales- y menos rigurosos que un historiador moderno; más que nada porque dan credibilidad a fuentes en ocasiones dudosas. Pero como aquí tratamos de literatura, te propongo que husmees por ahí. Espero poder escribir más artículos sobre autores de la época grecorromana. Creo que muchas lecturas que se toman por arcaicas y se suelen dejar de lado sorprenderían a más de uno. Imagino que se trata de un problema de prejuicios, pesadumbre y horror escolar sublimado, pero quién lo supera entra en un universo fabuloso. Un insigne crítico de literatura de La Vanguardia me dijo hace muchos años -yo: imberbe- que el problema de los escritores de hoy en día -españoles- era que no conocían en absoluto la tradición grecorromana (ojo, es una generalización con sus excepciones). Entonces la sentencia me pareció propia de un nigromante y algo hermética. Ahora, años después y con algunas lecturas encima al respecto, empiezo a comprender qué quería decir. Ya me dirás si tú lo sientes igual. En cuanto a Broch, es todo un maestro. Suscribo tu reivindicación
ResponderEliminarEn efecto, Víctor, Broch es todo un maestro, pero los lectores no tenemos la culpa (y me refiero a "La muerte de Virgilio").
EliminarGracias por las recomendaciones, sobre todo las referencias de clásicos (me apunto especialmente Suetonio). La verdad es que el libro de Harpur llevo viéndolo unos años al deleitarme con los tomos de Atalanta (maravilla de editorial!) lo había ojeado pero no me decidía...como en tantas otras ocasiones, viniendo de este blog, le pondré remedio.
ResponderEliminarEn cuanto a la historia antigua de Roma, tienes razón, el imperio es una "pequeña" parte, probablemente la república tiene más enjundia, en concreto lo que supusieron las guerras púnicas. También hay libros de historia a los que echar mano (por ejemplo, el Kovaliov es escueto y ameno), y hay expertos por ahí que hablan maravillas de la saga que McCulloug dedicó a los últimos años de la república.
Destevaster